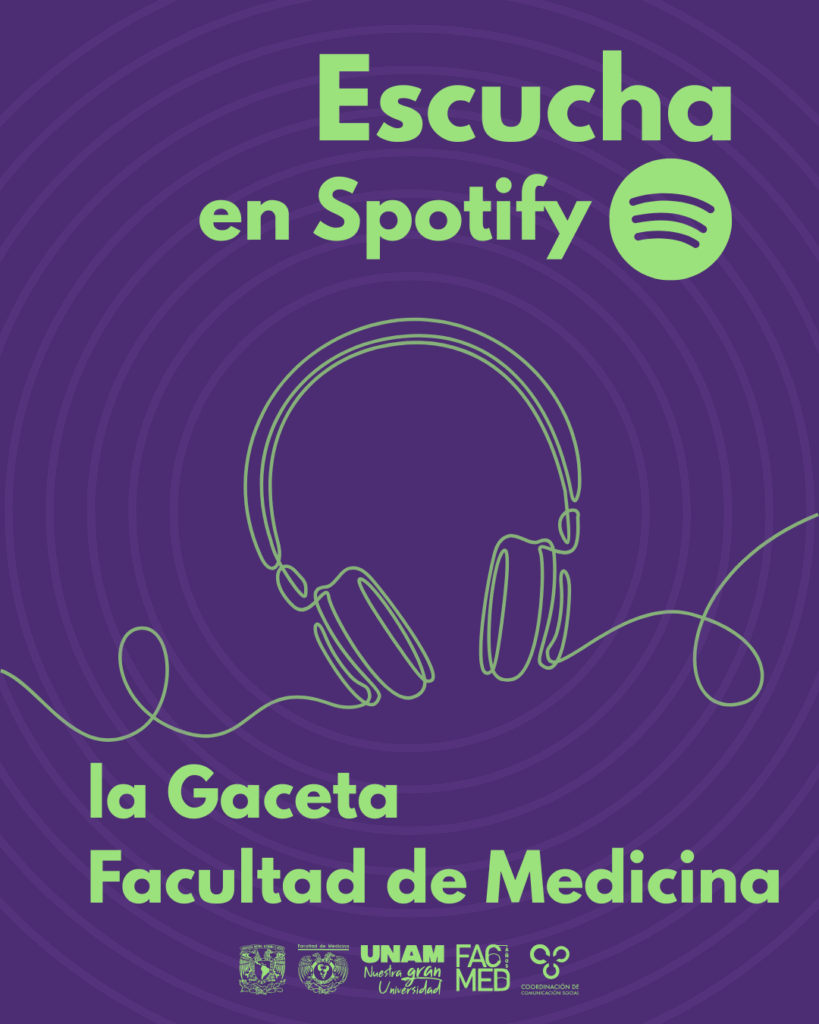Desde los años noventa el mundo ha estado en un constante proceso de cambio debido al fenómeno de la globalización, que no sólo impactó en lo económico, sino también en lo cultural, tratando siempre de comprender todo lo que nos rodea desde perspectivas distintas, por ejemplo, incluyendo a las comunidades más marginadas.
Por ello, el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, dedicó la 2ª sesión del Seminario de Actualización en Salud Mental al tema “Reflexiones sobre el uso de lenguaje inclusivo y su importancia en escenarios docentes y clínicos”, donde la maestra Alma Rosa Valencia Juárez, Coordinadora de Educación Ambiental en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, hizo un acercamiento y espacio de reflexión para la comunidad estudiantil sobre las formas de manejar la inclusión que, a pesar de ser un proceso usualmente ligado con tiempos modernos, ha estado vigente por décadas.

En la inclusión, explicó, se debe tener un trato igualitario, es un proceso de visibilizar a sectores sociales, como mujeres, distintas etnias, géneros, nacionalidades, preferencias sociales, personas vulnerables, entre otras; garantizando el libre ejercicio de sus derechos y valores como personas.
Cuando se habla de género se habla del lenguaje inclusivo, una evolución en nuestra manera de comunicarnos con el objetivo de ser empáticos e integrar a aquellas personas que puedan ser sesgadas con generalizaciones como el uso de los artículos masculinos para tratar de dar amplitud a la expresión, no sólo invisibilizando a las mujeres, también a personas no binarias, es decir, quienes no se identifican con los conceptos de femenino o masculino.

La ponente señaló que es igual de importante destacar cómo se ha dado un cambio en nuestra manera de expresarnos al dirigirnos a cierto sector poblacional, en este caso a las personas con discapacidad, término en el que se encuentran las deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales, logrando que con esta evolución se queden atrás los diminutivos de sus discapacidades u otros términos ofensivos, y se usen los términos correctos, como persona con discapacidad motriz, psicosocial, auditiva, visual o intelectual.
Finalmente, la maestra Valencia Juárez comentó: “A través del lenguaje reflejamos lo que pensamos y lo que somos, también por éste se empiezan las relaciones de inclusión y equidad, siendo un sistema de representación social que es necesario conocer para respetar los derechos de los demás”.
Para ver la transmisión completa del Seminario organizado por la doctora Ingrid Vargas Huicochea, Coordinadora de Investigación del DPSM, puedes ingresar a YouTube.
Alfredo Ortiz