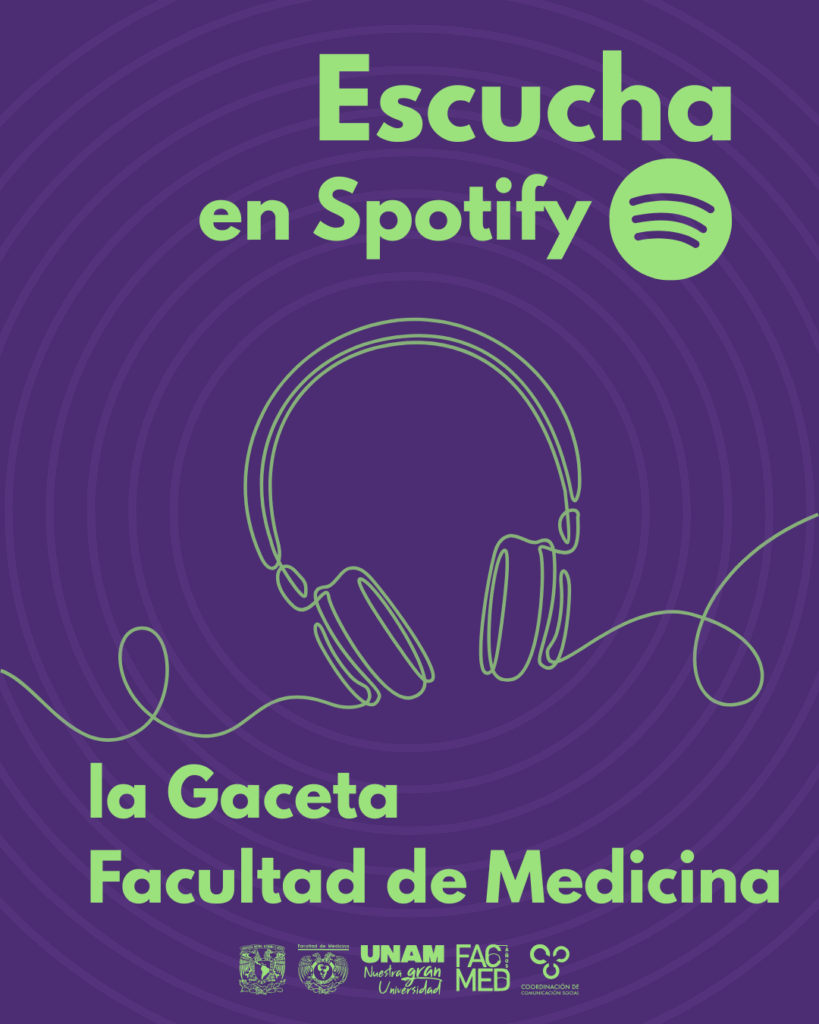Durante la sesión 179 del Seminario Permanente de Género en Salud, organizado por el Programa de Estudios de Género en Salud (PEGeS) del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, la doctora Evangelina Aldana Calva, psicóloga especializada adscrita a la Coordinación de Psicología y Psiquiatría en el Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes” y quien es encargada del Programa de Climaterio, abordó la historia de este término que ha sido empleado por el área médica, para describir la sintomatología que presentan las mujeres a partir de los 40 años.

¿Qué sucede en el climaterio? A raíz de la disminución de la actividad endocrina del ovario, una serie de desbalances hormonales provocan cambios en la estructura de la piel, el cabello, la masa ósea, y surge una propensión a la obesidad o la dificultad para bajar el sobrepeso que ya existía, lo que de manera consecuente impacta en el bienestar social y psicológico.
“Los roles de género, la percepción social de la belleza y la juventud, los cambios en el área laboral, familiar y en las dinámicas de pareja, van de la mano con cambios en el estado emocional, como la irritabilidad, ansiedad, depresión, cambios de humor y dificultad para concentrarse, sin embargo, hay profesionales de la salud que tratan la depresión y ansiedad no como síntomas, si no como trastornos”, explicó la doctora Aldana durante la sesión transmitida por Facebook.

Desde la perspectiva científica, no se ha aplicado la perspectiva de género que permita el estudio del climaterio como un proceso complejo que requiere un entendimiento profundo del rol de la mujer en la sociedad. La ponente indicó que el climaterio “es entendido como una enfermedad crónico-degenerativa, siendo que la vejez es algo natural, ellos (la comunidad científica) ven una pérdida de la feminidad por la baja producción de estrógenos, como si la feminidad sólo dependiera de eso, en la psicología somos conscientes de que las mujeres no viven el climaterio como una enfermedad, pero los médicos sí”.
La doctora Aldana destacó que la perspectiva de género en el entendimiento del climaterio ha favorecido al reconocimiento de las desigualdades sociales, la desarticulación del discurso médico de la “enfermedad”, el combate de estigmas y mitos, la identificación de la sobrecarga de roles, la promoción de un cuidado integral y personalizado, el aporte a la calidad de vida y el mejoramiento de la atención sanitaria.
Además, la promoción de la educación y el autocuidado van a favorecer el envejecimiento digno de las mujeres, para esto, la presencia de problemáticas como el gaslighting que en ocasiones ejerce el personal médico, tienen que ser erradicadas, debe valorarse la percepción que la mujer tiene de su estado de salud, cada paciente vive un contexto diferente y un tratamiento digno es aquel que toma en cuenta estos factores, señaló la ponente.

Finalmente, la doctora Yuriria Alejandra Rodríguez Martínez, quien es coordinadora del Seminario Permanente y responsable del PEGeS y del Programa de Igualdad de Género de la Facultad de Medicina, moderó la sesión; junto con la doctora Luz María Moreno Tetlacuilo, fundadora del PEGeS, reconoció la importancia de visibilizar y empujar en la formación médica hacia un espacio cada vez más consciente. Por su parte, la doctora Moreno concluyó que “uno de los problemas en medicina es que se le ha dado tanta importancia a lo biológico que se olvidan las otras esferas de las personas, de todo aquello que las mujeres viven o experimentan, no sólo sus vidas sino también sus entornos familiares, para que quienes se forman en el área médica lo tomen en cuenta para ofrecer una atención de calidad”.
Claudia Villalpando