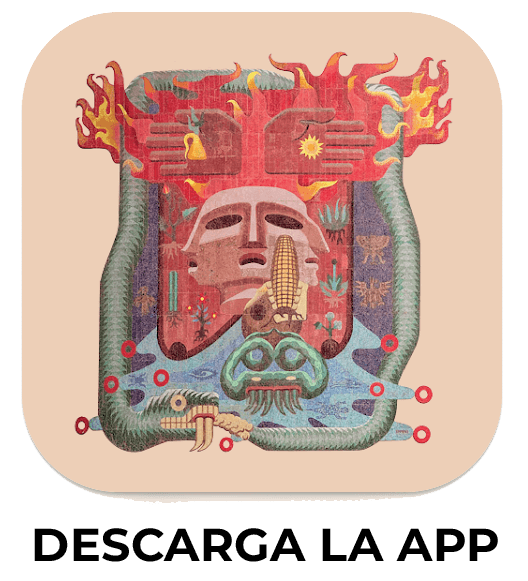“La pandemia de COVID-19 ha intensificado los problemas de salud mental entre las y los universitarios, afectando tanto su bienestar como su éxito académico. Los efectos emocionales han sido palpables, lo que resalta la necesidad urgente de implementar intervenciones efectivas”, comentó la doctora Corina Lenora Benjet Miner, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” y tutora de Posgrado en las facultades de Medicina y Psicología de la UNAM, en la 5ª sesión del Seminario de Actualización en Salud Mental, organizada por la Coordinación de Investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental (DPSM), como iniciativa de la doctora Ingrid Vargas Huicochea.
En la actividad transmitida por YouTube, la ponente habló de la problemática de salud mental que padecen las y los estudiantes en nuestro país después de la pandemia ocurrida en 2020 por el virus SARS-CoV-2, exponiendo la magnitud del problema con los resultados de dos encuestas que se han realizado para medir el impacto de este fenómeno sobre la población estudiantil. “Con los cuestionarios: “WHM-International College Student Surveys” y “PUERTAS” se evaluó la salud mental de las y los universitarios de forma internacional y nacional, respectivamente”, indicó.

“Apoyar la salud mental de las y los estudiantes no sólo enriquece su experiencia universitaria, sino que también establece una base sólida para su futuro profesional, siendo crucial para su desarrollo integral”, remarcó la doctora Benjet Miner. “PUERTAS” fue un proyecto realizado en México que dio seguimiento a estudiantes a lo largo de cuatro años (2016-2019) con el propósito de evaluar su salud mental. Este enfoque longitudinal resultó clave para comprender las dinámicas del bienestar estudiantil.
Los resultados revelaron que sólo un tercio de los estudiantes recibe tratamiento por trastornos mentales, lo que indica que la mayoría no accede a la atención necesaria, agravando su situación emocional.
En ese sentido, un 36 por ciento de las y los estudiantes ha recibido algún tipo de tratamiento emocional a lo largo de su vida. Sin embargo, se observa una clara desigualdad de género: las mujeres tienen más probabilidades de buscar ayuda que los hombres. “Este fenómeno refleja desigualdades en el acceso a recursos de salud mental, ya que muchos estudiantes enfrentan barreras como el desconocimiento sobre a dónde acudir y el temor de que el tratamiento pueda perjudicar su carrera académica”, aseguró la experta.
Bajo el mismo contexto, se creó “Yo puedo sentirme bien”, un programa que busca evaluar los efectos de la intervención en línea, utilizando como base los resultados de los dos cuestionarios anteriores. Para realizarlo se utilizaron escalas como GAD-7 y PHQ-9 para medir ansiedad y depresión en estudiantes de México y Colombia, siendo necesario que los participantes tuvieran puntajes superiores a 10 para ser incluidos en el estudio. Además, debían llenar una Regla Individualizada de Tratamiento (RIT) elaborada con ayuda de inteligencia artificial para predecir la modalidad de tratamiento óptima en cada paciente.
La actividad consiste en diversos módulos orientados a mejorar un aspecto diferente del componente psicológico, por ejemplo: comprensión de sentimientos, manejo de la preocupación, relajación, experimentos de conducta, comunicación y relaciones. “Se reclutó un total de 4,266 estudiantes. La UNAM contribuyó con un 11 por ciento del total de participantes del estudio”, aclaró la expositora.
El 55 por ciento de los participantes eran de México, el 45 por ciento restante de Colombia. Participaron 78.7 por ciento mujeres y 21.3 por ciento hombres, de los cuales el 56 por ciento es la primera generación de médicas y médicos en su familia. Cabe destacar que el 37 por ciento padece depresión grave, 37.5 por ciento ansiedad y 46.6 por ciento poseen ambas enfermedades.
“Al concluir todos los módulos, se le solicitó a cada participante calificar su satisfacción con la actividad y obtuvimos un 92 por ciento de aprobación. También, más del 80 por ciento recomendaría a otros estudiantes el ejercicio”, expresó la también maestra en Psicología Clínica por Clark University. Además, después de 3 meses de iniciar el estudio, se observó una reducción de hasta 15 puntos en promedio de la escala de ansiedad y depresión en las y los estudiantes.
De los 3 tipos del tratamiento con Terapia Cognitivo-Conductual (TCC): guiada, auto-guiada y habitual, fue en la TCC guiada en donde se vislumbra un 90 por ciento de remisión de ansiedad y depresión en conjunto, 100 por ciento de ansiedad y 71.5 por ciento de depresión. Sin embargo, tras 12 meses se observa un ligero aumento en el promedio del puntaje.
En conclusión, la doctora Benjet Miner destacó la posibilidad de generar una RIT; el impacto de su mayor o menor beneficio radica en el perfil del estudiante y que, a pesar de la implementación de las intervenciones digitales, éstas no reemplazan a los psicólogos. Del mismo modo, enfatizó que usar la Medicina de precisión permite personalizar el tratamiento óptimo para cada estudiante, aumentar el número de estudiantes atendidos, reducir costos y mejorar la respuesta al tratamiento.
Finalmente, la doctora Silvia Aracely Tafoya Ramos, académica del DPSM y moderadora del Seminario, agradeció la participación de la ponente y dio paso a una interacción de preguntas y respuestas.
Por Fernando Jacinto