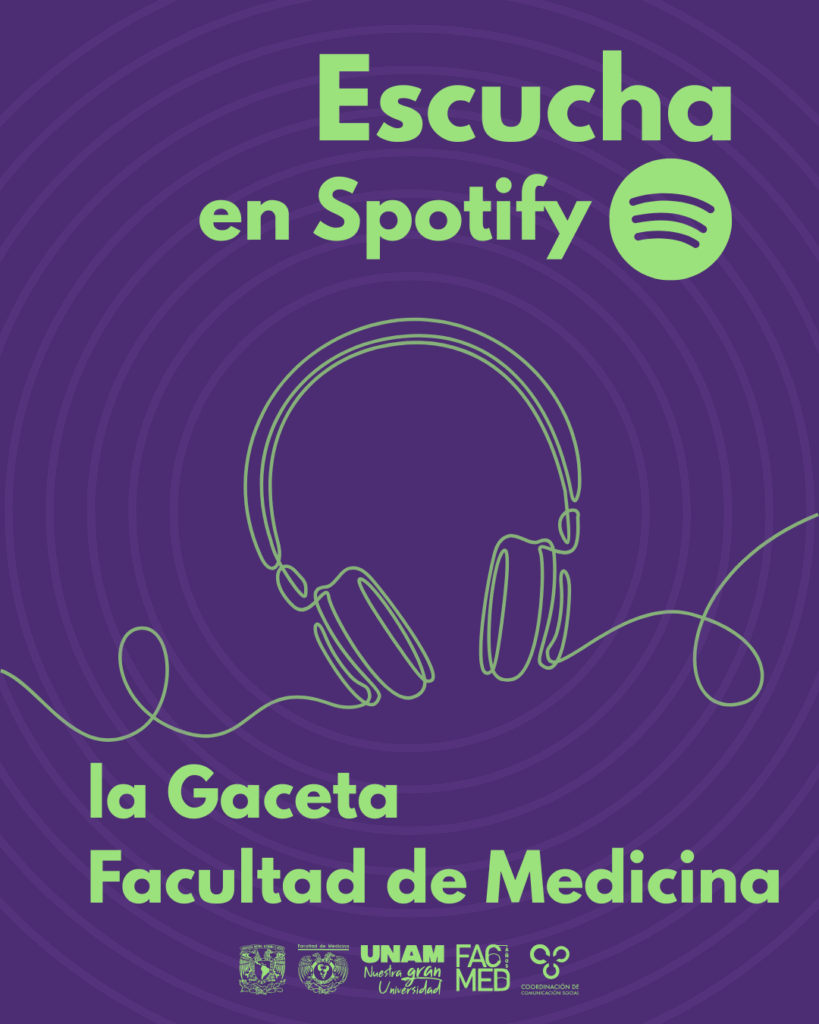“El tratamiento de la epilepsia es principalmente farmacológico, por lo tanto, debemos conocer con precisión el mecanismo de acción de cada fármaco usado. La historia del tratamiento de la epilepsia nos enseña que 50 años después de su uso se demuestra que la difenilhidantoina bloquea la corriente entrante de sodio como mecanismo de acción anticonvulsivo. La misión actual de la Farmacología es diseñar fármacos seguros y adecuados para cada problema”, comentó el doctor Hugo Solís, académico del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM.

El pasado 4 de septiembre se realizó la 6ta Conferencia sobre Ciencias Básicas, organizada por la Coordinación de Comunicación Social de la Facultad de Medicina de la UNAM, en la que se impartió el tema “¿Qué es la epilepsia?”.
Durante la actividad transmitida por YouTube y Facebook Live el ponente aclaró la definición de la epilepsia y sus diferencias con el término convulsión. Asimismo, contó de forma breve el contexto histórico que ha contribuido al mejor estudio de la epilepsia. “Todo inicia con Santiago Ramón y Cajal; imaginen, con la tecnología de su época, estableció que la unidad funcional del Sistema Nervioso Central (SNC) es la ‘neurona’ originando así la teoría de la doctrina neuronal en la que se establece que el SNC es una red neuronal en la que cada neurona interacciona con otra para establecer comunicación mediante contacto neuroquímico o eléctrico (sinapsis). Posteriormente se pudo medir la actividad neuronal individual que es de apenas unos cuantos milivoltios y con una duración de milisegundos, y de esta forma entender, de mejor forma, el funcionamiento del órgano más complejo que ha creado la naturaleza, el cerebro”, aseguró.
“La Organización Mundial de la Salud define la epilepsia como un trastorno neurológico crónico que afecta a personas de diferentes edades. Se caracteriza por convulsiones recurrentes no provocadas desencadenadas por una actividad eléctrica excesiva en un grupo de neuronas hiperexcitables”, definió el académico.

A pesar de que la epilepsia se concibe de forma general como una enfermedad con una alta relevancia genética, también existen diversos factores que la pueden inducir, por ejemplo, la neurocisticercosis. El experto indicó que no debe confundirse con las convulsiones ocurridas después de un alto consumo de alcohol o después de haber sufrido un golpe en la cabeza, ya que “la epilepsia ocurre de forma espontánea y las convulsiones son una respuesta ante el trauma”.
La epilepsia es un círculo vicioso en donde una crisis epiléptica genera vulnerabilidad para desarrollar otra crisis epiléptica. Esto lo observamos en el fenómeno del “Kindling”, en donde un estímulo eléctrico de baja intensidad aplicado de manera intermitente condiciona la aparición de respuestas neuronales cada vez más acentuadas hasta la aparición de crisis convulsivas. “En el laboratorio con estrategias experimentales (modelos de epilepsia), hemos podido conocer más acerca de la epileptogénesis, el registro de actividad eléctrica neuronal y los patrones de respuesta de éstas”.

El experto ejemplificó con una serie de imágenes de cortes histológicos del cerebro cuáles son las consecuencias físicas resultado de la epilepsia descontrolada o repetida. “En general hay una disminución de la población neuronal y las que quedan son hiperexcitables, es decir, pierden sus propiedades de regulación”, apuntó.
Finalmente, el doctor Solís concluyó que, a pesar de los grandes avances en el campo de la Medicina desde el siglo pasado, aún necesitan estudiarse a profundidad algunos aspectos específicos de la epilepsia para comprender y desarrollar medicamentos que tengan una eficacia alta y sean seguros para los pacientes.
Por Fernando Jacinto