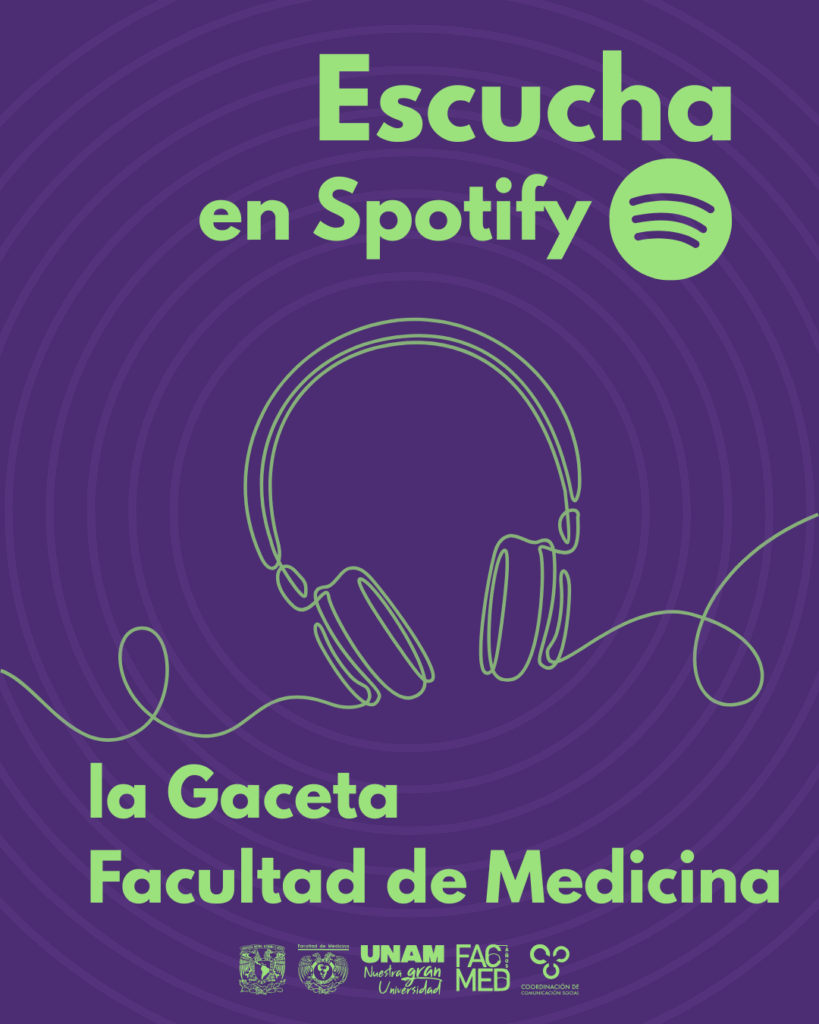“La Historia de la Polio” fue el tema central de la 17ª sesión del 2º Ciclo de Conferencias de Ciencias Básicas, organizada por la Coordinación de Comunicación Social de la Facultad de Medicina de la UNAM. En esta ocasión, la doctora Ana María Carrillo Farga, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad, y las estudiantes de la Licenciatura de Médico Cirujano Naomi Michelle Soto Sanabria y Ana Karen Barba Rojas, ofrecieron una exposición detallada de la evolución de la polio, su impacto en México y los esfuerzos nacionales de vacunación para combatirla.

En la actividad, transmitida por Facebook y YouTube, la doctora Carrillo Farga comenzó la conferencia contextualizando la historia de la polio en México, recordando las primeras epidemias en el país y cómo esta enfermedad, causada por el virus de la polio, afectó severamente a la población, especialmente a los niños, durante el siglo XX. Explicó que la polio, al atacar el sistema nervioso y ocasionar parálisis en casos severos, generó pánico en la sociedad mexicana, ya que su transmisión era rápida y difícil de controlar en ese entonces. “La enfermedad se había presentado de forma epidémica desde 1945, pero la epidemia de 1951 alarmó a gobierno, médicos y pobladores por la magnitud de la incidencia: 1834 casos y una tasa de 7,3 por 100 mil habitantes”, detalló.
Posteriormente, la estudiante Naomi Michelle Soto complementó la ponencia abordando la fisiopatología de la enfermedad, explicando cómo la poliomielitis ingresa al cuerpo humano vía oral o nasofaríngea y afecta el sistema nervioso central. También describió las pruebas de laboratorio necesarias para identificar la presencia del virus como la muestra de heces, la hisopado orofaríngeo y el análisis de LCR, los síntomas respiratorios asociados y la disnea, condición que puede presentarse en los casos graves cuando los músculos respiratorios se ven comprometidos.
“La deglución descoordinada, la acumulación de secreciones y la disfunción de las cuerdas vocales pueden provocar sensación de asfixia y dificultad para respirar. En este caso se les recomienda a los médicos enseñar técnicas de tos asistida, como la tos con empuje abdominal y proporcionar soluciones para asegurar una hidratación adecuada”, puntualizó.

Continuando con la presentación, la doctora Carrillo Farga destacó la importancia del desarrollo de la vacuna inyectada de virus muertos de Jonas Salk y la vacuna oral de virus vivos atenuados de Albert Sabin, las cuales revolucionaron la prevención de la polio en las décadas de los años cincuenta y sesenta, subrayando el impacto de estas vacunas en la eliminación de la enfermedad en las décadas siguientes. Asimismo, habló sobre uno de los episodios más significativos en la historia de la vacunación contra la polio: el incidente de los laboratorios Cutter en 1955. Este accidente, en el que lotes de vacunas contra la polio no inactivadas correctamente provocaron infecciones en cientos de personas, generó un gran impacto en las políticas de vacunación y en la regulación de la seguridad de las vacunas.
Sin embargo, “al evaluar en 1963 la campaña contra la polio, los epidemiólogos Miguel Bustamante y Alejandro Guevara Rojas aseguraron que ésta había tenido una enorme influencia sobre la práctica de otras inmunizaciones, es decir, funcionó para que la población aceptara la vacunación en general, y tuvo un impacto en la educación higiénica en general”, señaló.
Más adelante, la estudiante Ana Karen Barba tomó la palabra para profundizar en el síndrome pospolio (SPP), una condición que afecta a quienes padecieron la enfermedad décadas después de haberla superado. Explicó que el SPP fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una entidad nosológica, con el código G-14 en la Clasificación Internacional de Enfermedades 2010, y se manifiesta con debilidad muscular, fatiga y dolor en las articulaciones y músculos, lo que limita la movilidad de los sobrevivientes de polio.
“Lamentablemente no existe un tratamiento farmacológico para el síndrome pospolio; sin embargo, existen tratamientos sintomáticos como los ejercicios musculares suaves y sostenidos, evitar actividades fatigantes, adaptación de las actividades para conservar energía y gestión del peso, entre otros”, agregó.
La doctora Carrillo Farga cerró la sesión realizada en el marco del Día Mundial contra la Polio (24 de octubre) abordando las campañas de vacunación contra esta enfermedad en México y la respuesta del país ante las pandemias en el siglo XX. Explicó que, gracias a las campañas de vacunación masiva impulsadas en las décadas de 1980, México logró eliminar la poliomielitis en 1990. Este logro fue posible gracias al compromiso de las autoridades de salud, el personal médico y la sociedad, que participaron activamente en la difusión y aplicación de la vacuna contra la polio.
“La poliomielitis demolió la idea de que las epidemias habían quedado atrás. Para los médicos mexicanos este problema era científico, médico y sanitario, pero también económico y social. Esta enfermedad no puede ser considerada un asunto del pasado, pues aún viven personas con secuelas, muchas de las cuales padecen el SPP y nos recuerdan que ellas todavía están aquí”, finalizó.
Diego García