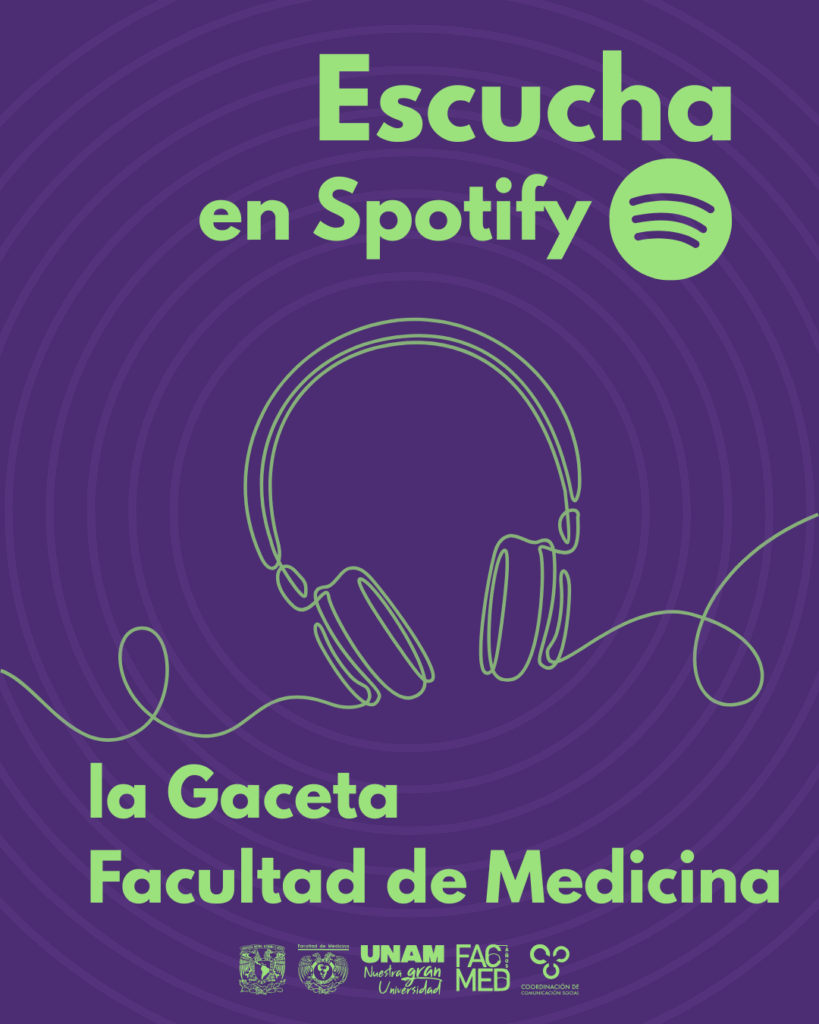Con el propósito de concientizar y tener una perspectiva más amplia de cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes cuando se trata de dolor, la 9ª sesión del Ciclo de Conferencias sobre Ciencias Básicas, organizada por la Coordinación de Comunicación Social de la Facultad de Medicina de la UNAM, se dedicó a este tema.
En la transmisión por YouTube, la doctora Rosa Ventura-Martínez, responsable del Laboratorio de Desarrollo de Medicamentos del Departamento de Farmacología de la Facultad, dio un panorama general de lo que es el dolor, el cual se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o que parece asociada a un daño tisular real o potencial y que puede ser personalizada de acuerdo a las experiencias previas de cada paciente.

La doctora Ventura-Martínez resaltó la importancia que tiene el dolor como una medida de protección para que los individuos puedan detectar los estímulos que les pueden ocasionar un daño tisular y se puedan alejar de ellos; sin embargo, cuando el dolor es inducido por una enfermedad, esto afecta la calidad de vida de los pacientes, destacando la importancia de que los médicos lo traten a la par de que tratan con la enfermedad.
Asimismo, señaló cómo el cerebro transmite, percibe y modula las señales de dolor desde estructura periféricas hasta el cerebro, y mencionó los criterios para su clasificación, que se basan en su duración, que puede ser aguda o crónica; su intensidad, como leve, moderada y severa; su patogenia, que puede clasificarse como nociceptivo, inflamatorio o neuropático; y su localización, pudiendo ser visceral o somática, incluyendo esta última a las estructuras musculares. Destacó también la importancia de todos estos criterios para que el médico pueda dar un tratamiento específico para tratar los diferentes tipos de dolor, ya que este síntoma puede ser aliviado con diferentes tratamientos, con el propósito final de mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Asimismo, la doctora Ventura-Martínez comentó sobre el dolor neuropático, el cual es causado por lesiones o enfermedades del sistema nervioso somato sensorial, y se trata de una causa común, ya que afecta del 25 al 29 por ciento de la población global; algunas de las enfermedades que comúnmente manifiestan este tipo de dolor son: neuropatía diabética, dolor inducido por antineoplásicos, lesión de médula espinal, dolor lumbar, dolor neuropático como secuela postquirúrgica y esclerosis múltiple.
La ponente detalló cómo se da el tratamiento del dolor, desde la manera de cómo detectarlo en el consultorio, por medio de preguntas y escalas de medición que se le hacen al paciente, hasta los tratamientos farmacológicos, donde destacó la aspirina y el paracetamol, que pertenecen a la familia de Analgésicos Antiinflamatorios No Esteroideos (AINES), los cuales son usados para dolores de leve a moderado y son de prescripción libre; sin embargo, advirtió sobre el uso controlado y la no automedicación.

También se refirió a los analgésicos opioides, los cuales se utilizan para dolores intensos y necesitan prescripción para obtenerlos. Asimismo, advirtió que “la eficacia de estos medicamentos no siempre es igual para todos los pacientes, ni mucho menos para cualquier tipo de dolor; además de que la mayoría de los medicamentos para el dolor produce efectos adversos que limitan su utilidad, por lo que no existe un medicamento ideal. Por lo tanto, es necesario continuar con la investigación sobre nuevas opciones terapéuticas para el tratamiento de los diferentes tipos de dolor y ofrecer con ello alternativas terapéuticas al médico para el adecuado manejo del dolor en los pacientes”.
Finalmente, la doctora Ventura-Martínez explicó que la investigación de nuevas terapias analgésicas generalmente se realiza con animales de laboratorio, como los roedores, donde se utilizan modelos de dolor agudo, crónico y neuropático, y cada uno produce una conducta particular en los animales que indica el alivio del dolor de acuerdo con los fármacos que se les estén administrando.
Alfredo Ortiz